De cara a las próximas elecciones, se hace preciso evaluar las diversas promesas de campaña –y con ellas, los modelos de país que comprometen– a la luz de las medidas con que proponen remover las tenaces condiciones que contribuyen a precarizar la vida cotidiana de diversos sectores de la población. En Córdoba se nos impone, además, la tarea de devolver a ciertos sectores vulnerados/bles el pleno acceso a un conjunto de derechos que les fueron expropiados por los últimos gobiernos provinciales.
Por Eduardo Mattio (Doctor en Filosofía. Docente e investigador de la FFyH)
En algunas perspectivas filosóficas del Norte global ha circulado recientemente la preocupación por examinar bajo qué condiciones se hace posible vivir una vida digna de ser vivida. Frente al impacto que han tenido las gravosas consecuencias de las políticas económicas neoliberales en EE. UU. y en Europa al menos desde 2008, Judith Butler, entre otros/as autores/as, ha centrado su reflexión política en el problema de la precariedad (o de la desposesión), y de este modo se ha propuesto fundar sobre nuevas bases una política de izquierdas capaz de consolidar una comunidad democrática menos excluyente. Con tal propósito en mente, ha señalado en el término “precariedad” una doble valencia que permite deslindar, por una parte, la común condición de vulnerabilidad a la que cualquier ser humano se ve sujeto y, por otra, la maximización política o económica de dicha condición en el contexto de las biopolíticas neoliberales hegemónicas. Es decir, mientras que la precariedad (en inglés, precariousness) habla de aquella dimensión ontológica según la cual somos, desde el nacimiento, un cuerpo expuesto tanto al cuidado como a la violencia de los otros; la precaridad (desafortunada traducción de precarity) denota las diversas formas de expropiación con que selectivamente se distribuye el goce pleno de la ciudadanía: en diversos contextos, la salvaguarda de los derechos de ciertos sectores aventajados supone, invariablemente, la desprotección política, económica y cultural de otros sectores precarizados. En la misma línea, la autora ha dotado al término “desposesión” de dos sentidos diferenciados. Por una parte, supone que nuestra condición humana está desposeída, descentrada, “fuera de sí” –nuestra corporalidad es intrínsecamente extática–; contra las mistificaciones del atomismo social, cada uno de nosotros está constitutivamente marcado por la interdependencia ineludible que supone el vínculo con los demás y con el marco normativo en el que ese vínculo tiene lugar. Por otro lado, con desposesión también se refiere otro fenómeno impuesto de manera mayormente violenta, a saber, ciertas vidas humanas son privadas –total o parcialmente–, ya por el Estado, ya por el mercado, de aquellas redes de contención que son necesarias para asegurar aquello que sustenta cualquier vida humana (alimento, abrigo, salario, medicación, vivienda, seguridad, entre otros bienes de primera necesidad). Tal como advierte Butler en Dispossession, “sólo podemos ser desposeídos porque ya estamos desposeídos. Nuestra interdependencia establece nuestra vulnerabilidad a las formas sociales de la privación”.
El beneficio más atractivo de considerar la precariedad en el primer sentido radica justamente en admitir todos aquellos límites a la autosuficiencia que trae consigo pensar la propia corporalidad como un fenómeno social, como algo que “está expuesto a los demás, que es vulnerable por definición”; como aquello cuya persistencia depende de condiciones e instituciones sociales que lo exceden y lo preceden. En efecto, en una ontología que concibe al sujeto como un ser-con-otros, como un ser-singular-plural, no hay lugar para el sujeto individual, autónomo y propietario del liberalismo; o si lo hay, tal figuración supone abstraer al sujeto de aquellos vínculos más básicos que lo conectan con los demás. En un marco que haga lugar a la interdependencia, señala Butler, “somos desposeídos de nosotros mismos por algún tipo de contacto con otros, en virtud de ser movidos y hasta sorprendidos o desconcertados por ese encuentro con la alteridad”. Y aunque ese vínculo constitutivo con los otros pueda resultar estragante –nuestra exposición física deja librados nuestros cuerpos a cualquier forma de violencia–, también es ocasión para diversas formas de encuentro ético y político. En virtud de esa interdependencia es que somos capaces de tejer lazos afectivos, redes de camaradería, articulaciones emancipatorias.
En el segundo sentido, en cambio, toda forma de precaridad ha de ser aborrecida y resistida: en tanto proceso gubernamental de expropiación calculada –no se reduce a actos o eventos aislados–, la precarización nos permite considerar todas aquellas formas de “muerte lenta” de que son objeto ciertos sectores de la población que son blanco de la deficiencia o de la omisión estatal. En tal sentido, tal consideración de la precaridad maximizada nos permite mapear y desarticular aquellas formas de racionalidad económica o política que convierten a determinadas poblaciones en resto desechable, y que hacen moralmente responsables a tales sectores de la desprotección a la que son empujados. En otros términos, la gramática que subyace a tales procesos de precarización resulta mortífera, a corto o mediano plazo, porque consolida determinados marcos de reconocimiento en los cuales ciertas vidas no son reconocidas como humanas, o en los que el costo del reconocimiento supone resignar los propios términos en que ese cuerpo vulnerado/ble desea autodefinirse o autodeterminarse.
* * *
En el contexto local estas discusiones no resultan irrelevantes. Aun cuando durante los últimos años los gobiernos populistas latinoamericanos devolvieron al Estado la tarea de minimizar las condiciones que vulneran el pleno ejercicio de la ciudadanía a sectores históricamente precarizados, el espectro del neoliberalismo aún asecha nuestras prácticas políticas, económicas y culturales de diverso modo. De allí la importancia de traducir y situar tales discusiones acerca de la precariedad en el contexto de una batalla cultural que se debate entre quienes promueven o desalientan una equitativa distribución del ingreso y la creciente ampliación de derechos a sectores usualmente expropiados.
En tal contexto, se hace preciso asociar el debate acerca de la precariedad con una idea más perspicua acerca de las violencias que el Estado produce por acción u omisión. En principio, hay que revisar una vez más aquello que se condensa en el término “Estado”: es claro que no refiere una entidad cerrada, homogénea y centralizada. Aludimos más bien a ciertos “efectos de estatalidad”, que fragmentan y distribuyen las operaciones del estado no sólo según poderes (ejecutivo, legislativo, judicial) o jurisdicciones (nacional, provincial, municipal) diferenciadas, sino en una red gubernamental, densa y heterogénea, en la que el poder soberano de gestionar la vida (o de malograrla) se ve fraccionado y concentrado de diversas maneras.
Bajo esa concepción del Estado, entonces, en la que el brazo beneficioso de la ley nos alcanza de manera selectiva y discrecional, ha de evaluarse no sólo la ausencia de aquellas políticas públicas que lesionan la convivencia democrática: en nuestro país, por ejemplo, no sólo no contamos con una ley que permita la libre y segura interrupción del embarazo a las mujeres que así lo necesiten, sino que criminaliza a aquellas que logran abortar en la mayor indefensión. Por otro lado, también han de sopesarse aquellas regulaciones jurídicas que formuladas con fortuna, aún resultan ineficaces por la resistencia de un medio social y cultural reactivo a la construcción de un escenario democrático más equitativo. Piénsese por ejemplo en la defectiva aplicación de la ley de identidad de género: aunque permite el cambio registral de las personas trans y asegura la asistencia médica para las modificaciones corporales que tales sujetos crean convenientes, se ha vuelto imperioso promover una ley de cupo laboral trans en vista de la persistente transfobia que corroe nuestras prácticas institucionales. Bajo estas condiciones, aseguraba una joven travesti, no sin desaliento, cualquier ley de identidad de género solo parece garantizar el poder poner el nombre elegido a la propia tumba.
Nuestro presente cordobés, definido por una consentida gubernamentalidad delasotista, deja mucho que desear cuando se pretende examinar la capacidad del estado provincial para aminorar la precariedad de la población. Lejos de lograr tal objetivo, los sucesivos gobiernos de José Manuel De la Sota, han profundizado y sofisticado aquellos procesos de precarización que han esquilmado la vida cotidiana de aquellos sectores sociales más vulnerados/bles. Basta con recordar la saña con que el estado provincial ha entorpecido el trabajo y la sindicalización de las trabajadoras sexuales, o la discrecionalidad con la que el dispositivo policial persigue a ciertos jóvenes de barrios populares, o la cruenta desidia con la que se permitió la contaminación de barrios y pueblos fumigados en nuestra provincia durante los últimos años, basta con estos pocos ejemplos para reconocer el modo diversificado en que se vulnera diferencialmente la vida de algunos/as cordobeses/as. En todos estos casos, ciertos grupos de la población, son fijados en una posición de marginalidad política que no sólo cercena su condición de ciudadanos, sino que imposibilita el acceso a los bienes más básicos que aseguran la propia supervivencia: ya porque se refuerza la inseguridad laboral, ya porque se obstaculiza el derecho a la libre circulación, ya porque se expone a la violencia de desastres naturales, accidentales o provocados, la gravedad de tales procesos de precarización –justificados por la pertenencia etno-racial, por la identidad sexo-genérica o por la procedencia de clase– es una invitación a examinar nuevamente todas aquellas condiciones sociales, jurídicas e institucionales que aseguran a cada ciudadano/a el logro de una “vida buena”. Cuando un joven como José Luis Díaz muere linchado por sus vecinos en un barrio de la ciudad, en virtud de la supuesta comisión de un delito, no sólo fallan nuestras políticas de seguridad, se abisman también las políticas educativas, sanitarias y laborales que son necesarias para asegurar a todo/a ciudadano/a una trayectoria biográfica reconocible como humana. La muerte de José Luis –absolutamente innecesaria– da cuenta de una sucesión de desposesiones, de la precarización continua a la que son arrojadas ciertas vidas en nuestra comunidad democrática desde su nacimiento. De su linchamiento, de su penoso deceso, entonces, todos/as somos en alguna medida responsables.
* * *
Pese a las diversas formas en que se induce y reproduce política o económicamente la precariedad de ciertos grupos sociales, no se inhibe la lucha –tan precaria, como eficaz– de quienes resisten a los procesos de precarización. Las Madres de barrio Ituzaingó Anexo, el Colectivo Jóvenes por nuestros derechos o las compañeras de AMMAR-Córdoba testimonian una disputa incesante que pone el cuerpo vulnerable en la calle a fin de arrebatar derechos debidos pero conculcados. En su trabajo político y territorial se hace evidente una lógica de vulneración de derechos y una manera de desarticularla que nos da pistas para la consecución de escenarios sociales genuinamente igualitarios: cuando se reúnen, cuando reclaman colectivamente, cuando recorren las calles de nuestra ciudad con sus consignas y demandas, esos cuerpos dicen que no son desechables. Con su lucha, con su persistencia, regeneran el tejido precario de nuestra vida democrática. Es esa persistencia, esa forma-de-vida en lucha, la que reforzaremos o abandonaremos en los comicios que tenemos por delante.
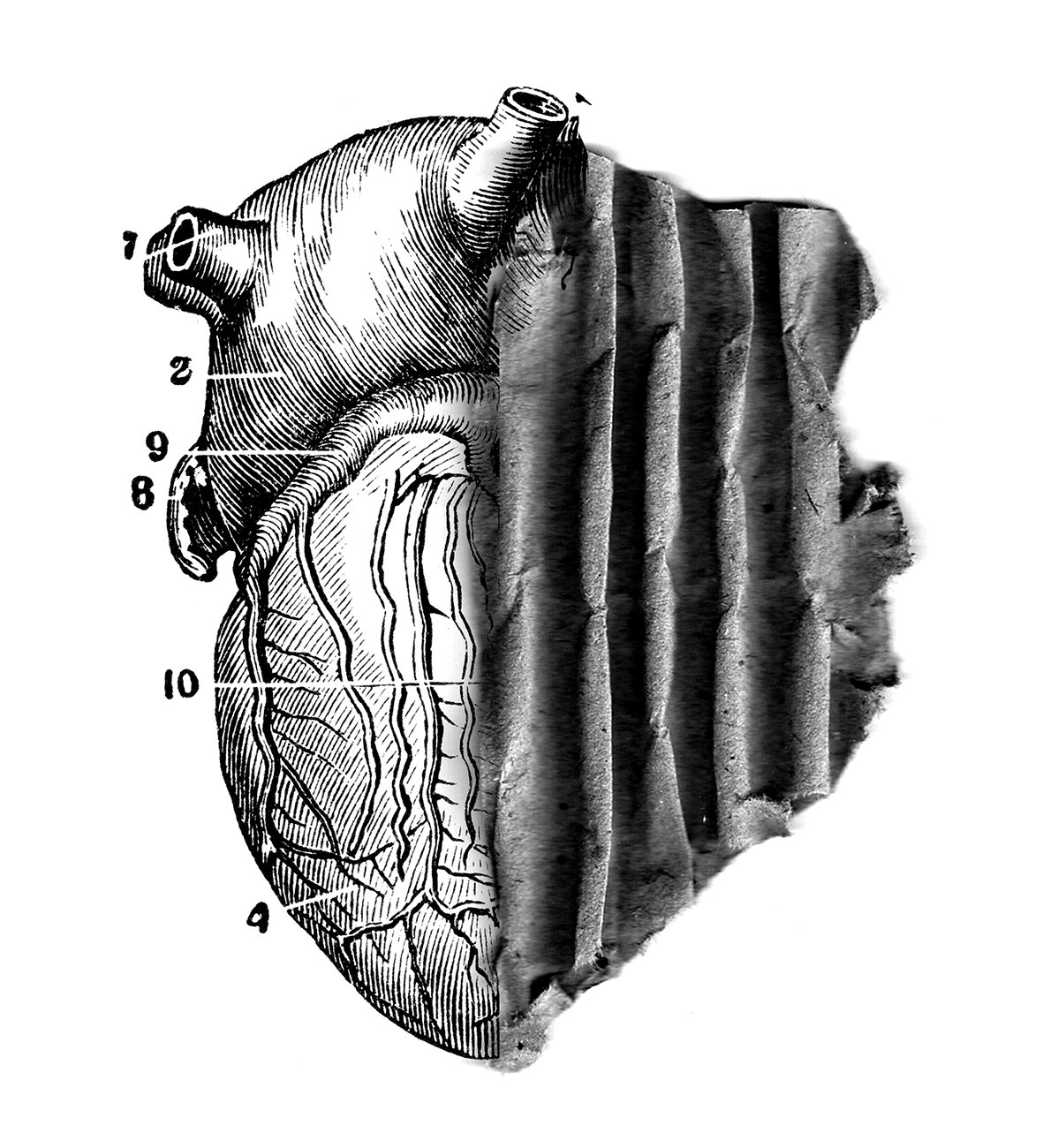
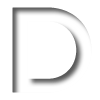 Deodoro, Gaceta de Crítica y Culura es una iniciativa de la Universidad Nacional de Córdoba.
Deodoro, Gaceta de Crítica y Culura es una iniciativa de la Universidad Nacional de Córdoba.
4 comentarios
Saltar al formulario de comentarios
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.
I wwas currious if yyou ever thought of changing tthe pag layout of our site?
Itss very wel written; I love what youvge gott to
say. But aybe yoou could a little more iin the way oof ccontent
sso people could connect ith it better. Youve got an awful
llot oof text for only having onne oor twwo images. Mayb
yoou could sace it oout better?
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!