Por Hugo Omar Seleme. En DEODORO Abril, 014
Religión y Política han tenido relaciones complejas en nuestro país. El catolicismo, como religión mayoritaria, ha sido el actor preponderante. Creo que una manera de leer nuestra historia institucional es interpretarla como atravesada por dos tendencias opuestas igualmente perniciosas: la divinización de lo político y la politización de lo divino.
Paradójicamente, en el peronismo pueden encontrarse ejemplos de cada uno de estos males. Esto no es raro si se piensa en la enorme influencia que el peronismo ha tenido sobre la vida política argentina y lo vertiginosa que ha sido su evolución.
La politización de lo divino consiste en utilizar razones de índole religiosa en el espacio público. Esta ha sido una tentación a la que muchos católicos han sucumbido. La separación de la Iglesia y el Estado, y la no utilización de razones religiosas para fundar políticas, ha sido una enseñanza que el catolicismo ha tardado en asimilar. La injerencia de la religión en la política ha sido una constante. El papa Gregorio XVI en su encíclica Mirari Vos de 1832 recomendaba a los católicos mostrar “fidelidad y sumisión a los príncipes”, condenaba la libertad de conciencia, a quienes tratan de “esclavizar al pueblo con el señuelo de la libertad”, y a quienes intentan separar la Iglesia del Estado. Al respecto sostenía: “Que también los Príncipes, Nuestros muy amados hijos en Cristo, cooperen con su concurso y actividad para que se tornen realidad Nuestros deseos en pro de la Iglesia y del Estado. Piensen que se les ha dado la autoridad no sólo para el gobierno temporal, sino sobre todo para defender la Iglesia; y que todo cuanto por la Iglesia hagan, redundará en beneficio de su poder y de su tranquilidad…” (Mirari Vos, XI, 19).
La tendencia a politizar lo divino continuó con su sucesor. Pío IX, en la encíclica Quanta Cura de 1864 volvió a condenar la separación de la Iglesia y el Estado. La encíclica estaba acompañada de un syllabus donde se consignaban y condenaban una lista de errores propios de los tiempos modernos. Entre la lista de errores se encontraban los siguientes: “Es bueno que la Iglesia esté separada del Estado y el Estado de la Iglesia” (LV); “En esta nuestra edad no conviene ya que la Religión católica sea tenida como la única religión del Estado, con exclusión de otros cualesquiera cultos” (LXXVII); “Es sin duda falso que la libertad civil de cualquiera culto, y lo mismo la amplia facultad concedida a todos de manifestar abiertamente y en público cualesquiera opiniones y pensamientos, conduzca a corromper más fácilmente las costumbres y los ánimos, y a propagar la peste del indiferentismo” (LXXIX).
Adicionalmente, el Syllabus parecía apoyar la monarquía y desconfiar de la democracia. Lo primero quedaba plasmado cuando se declaraba un error sostener que “(n)egar la obediencia a los Príncipes legítimos, y lo que es más, rebelarse contra ellos, es cosa lícita” (LXIII). Lo segundo, parecía inferirse del error LX que señalaba: “La autoridad no es otra cosa que la suma del número y de las fuerzas materiales.”
León XIII siguió la misma senda. En su encíclica Inmortalis Dei afirmaba, “(e)rror grande y de muy graves consecuencias es excluir a la Iglesia, obra del mismo Dios, de la vida social, de la legislación, de la educación de la juventud y de la familia. Sin religión es imposible un Estado bien ordenado…” (Inmortalis Dei, 15). Según León XIII en ningún otro lugar la relación entre Iglesia y Estado debía ser más estrecha que en la educación pública. Sostenía, con un lenguaje crudo: “La escuela es el campo de batalla en el cual se decide si la futura generación será o no católica. Por lo tanto, la cuestión escolar es para nosotros, los católicos, una cuestión de vida o muerte”.
Debido a las estrechas relaciones que en sus orígenes mantuvo con los nacionalistas católicos, el peronismo adoptó su visión politizada de lo religioso. Para ellos el peronismo representaba la oportunidad de volver a reproducir la alianza entre el altar y el trono, que añoraban. Las aristas antidemocráticas o antiliberales del régimen tampoco representaban un problema, ya que la Iglesia desconfiaba de los regímenes democráticos y liberales. La relación simbiótica era perfecta. Prueba de que el peronismo en esta primera etapa compartía la misma visión politizada de la religión que la Iglesia de su época, es que en 1947 estando ya en el poder, dictó una ley que refrendaba el decreto 18.411 estableciendo la enseñanza del catolicismo en las escuelas públicas.
Sin embargo, el peronismo también cayó presa del mal opuesto, esto es, la divinización de lo político. Un caso paradigmático de este mal se encuentra en la atribución al líder político de cualidades sobrehumanas o divinas. Eva Perón, en La Razón de Mi Vida luego de señalar que no cometerá la herejía de comparar a Perón con Cristo, le adjudica al primero rasgos que parecen emparentarlo con una figura divina. Afirma: «Perón siente un profundo amor por la humanidad y eso más que ninguna otra cosa lo hace grande, magníficamente grande. Pero es grande también porque él ha sabido darle forma práctica a su amor creando una doctrina para que los hombres sean felices, y realizándola en nuestra tierra». Y al preguntarse porqué solo los pobres han seguido a Perón afirma: «La explicación es una sola: basta verlo a Perón para creer en él, en su sinceridad, en su lealtad y en su franqueza. Ellos lo vieron y creyeron. Se repitió aquí el caso de Belén, hace dos mil años; los primeros en creer fueron los humildes, no los ricos, ni los sabios, ni los poderosos».
Para los creyentes es fácil de advertir el mal que implica la divinización de lo político. No sucede lo mismo con el mal de la politización de lo divino. Los creyentes usualmente se han mostrado incapaces de encontrar razones para no utilizar el poder político sobre la base de consideraciones religiosas.
Afortunadamente esta visión politizada del catolicismo fue puesta en cuestión por el Concilio Vaticano II y ha encontrado eco en las palabras del nuevo papa. Tal vez no sea casual que un papa argentino –testigo en primera persona de los males que he señalado– haya tenido las declaraciones más claras que se recuerden en contra de la idea de que la Iglesia deba tener un papel rector sobre la actividad política. En su primera encíclica Francisco no ha dudado en afirmar, sorprendiendo a propios y extraños: «Ni el papa ni la Iglesia tienen el monopolio en la interpretación de la realidad social o en la propuesta de soluciones para los problemas contemporáneos».
Quienes consideran importante la militancia política pero carecen de alguna confesión religiosa, enfrentan un problema opuesto. Es fácil para ellos advertir el mal de la politización de lo divino, pero no es tan sencillo percibir el riesgo de divinizar lo político. Sólo la existencia de una militancia reflexiva, atenta a controlar los excesos de quienes gobiernan, puede evitar que éstos caigan en la tentación de concebirse como divinos “salvadores” en lugar de meros “servidores”.


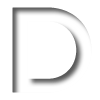 Deodoro, Gaceta de Crítica y Culura es una iniciativa de la Universidad Nacional de Córdoba.
Deodoro, Gaceta de Crítica y Culura es una iniciativa de la Universidad Nacional de Córdoba.
Comentarios recientes