Mariano Barbieri. Texto de Apertura. DEODORO, Mayo 014
Jorge Luis Borges dijo –o dicen que dijo– lo siguiente: el fútbol es popular porque la estupidez es popular. Probablemente sea una de las frases más citadas de uno de los escritores más prolíficos de la historia de la literatura. El mismo que escribió, estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo, y pudo haber sido un trapo en un estadio de Temperley, Desamparados o Chaco For Ever. Cierto o no, es irrelevante. La estupidez en boca de gente inteligente permanece estúpida. Pero dos cosas aturden de esa frase mucho más que su contenido. Una, la cobardía de citar para no decir con voz propia. Y dos, que expliquen al fútbol las personas desapasionadas. En adelante, arriesgo una norma: pretender comprender al fútbol sin pasión es inútil como soplar en flauta quebrada.
Con lo que cuesta generar abrazos, con lo mucho que cuesta generar abrazos. Qué sobrestimada está la inteligencia, mi amor. Igual que todo lo que sucede, el fútbol se narra y se emparenta con sorpresiva facilidad a un fenómeno cultural íntimamente ligado a la violencia, a lo irracional, a lo agresivo. Como si el entusiasmo, la alegría o la tristeza mantuvieran vínculos genéticos con la barbarie. Cualquiera que haya abrazado a un desconocido en una cancha, sabe que esa es sólo una parte de la foto; que existe, pero que es tan sólo una porción. Cualquiera que haya abrazado a un desconocido en una tribuna, sabe que no hay nada más hermoso que la alegría compartida. Los estadios están llenos de hombres y mujeres que van cada fin de semana en búsqueda de ese mismo sentimiento. Pero el fútbol como fenómeno cultural de escala planetaria es uno de los negocios más formidables. Manejado en sus estructuras por gente que fuma debajo del agua (Maradona sobre Coppola) alberga todas –absolutamente todas– las manifestaciones con las que convivimos por fuera del deporte. Los intereses en juego se corresponden a la escala del fenómeno.
Tal vez sirva un ejemplo paradigmático de los elementos exógenos al fútbol para enmarcar la dimensión. Ocurrió en Centroamérica, en el año 1969. Acá no hay ficción. Se jugaban las eliminatorias y minutos después de que Honduras cayera como visitante frente a El Salvador, el técnico hondureño dijo, muerto de miedo, “menos mal que hemos perdido este partido”. En el encuentro de ida había vencido Honduras y una niña de 18 años murió de un tiro en el corazón. “Una joven que no pudo soportar la humillación a la que fue sometida su patria”, tituló el diario salvadoreño El Nacional. Muy poco tiempo después se desencadenó la llamada “Guerra del fútbol”. Murieron seis mil personas en cien horas y las oligarquías de ambos países solucionaron un problema territorial de frontera que los tenía muy preocupados. El nacionalismo exacerbado, orientado a través de los medios y fogoneado en los estadios, les dio la excusa perfecta.
Al periodismo deportivo se le escapó la tortuga hace rato y se debe en este sentido una autocrítica urgente, inmediata. De la misma manera que sucede con los asaltos o con la insistencia en la inseguridad, el periodismo deportivo elige el dramatismo y titula los fracasos por sobre las conquistas: la derrota o el descenso de categoría, las pintadas en los clubes, las desgracias de los directores técnicos o jugadores son muchísimas más que los elogios deportivos, tácticos o las celebraciones. Las referencias a las batallas, la sobredimensión que toman circunstancias deportivas absolutamente probables como la pérdida de la categoría o la derrota ante un clásico rival. No son muy distintas las pintadas amenazantes de algunos fanáticos a los títulos de los diarios deportivos (¿los barras también titulan?). Se habla constantemente de la obligación de ganar. Así, sin metáforas. Obligación de ganar. Ese disciplinamiento influye también, creo yo, en la propia estética del deporte: el profesionalismo como una incapacidad del disfrute desmantela el juego fútbol, pierde la sorpresa, la rebeldía, su componente más irracional y mágico con la pelota. Desaparecen los artistas y predomina el fútbol como trabajo. O acaso haya que bordear el autismo, como Messi, para poder seguir jugando a la pelota con una carta bajo la manga que no la hayamos visto todos.
Supongamos, retomando al fútbol como violencia, que mañana un grupo de personas hinchas de algún club que escuchan desde que tienen tres años que hay que alentar hasta la muerte, que están obligados a ganar para sostener la dignidad, la hombría (la hombría, ¡cuánta estupidez!), que hay que aguantar hasta la muerte los colores de su equipo, de repente pierden la categoría y estallan en ira, y rompen las vidrieras, y queman los autos y las banderas. ¿Es un rapto de locura o es una reacción esperable? ¿Eso es culpa del fútbol? En un continente donde los estadios han cumplido muchas veces las funciones de terreno de juego y de campos de concentración, juzgar a las manifestaciones populares por sus desvaríos es poco menos que una burla. Ocurre con el rock, con el cuarteto, con los carnavales: sucede con todo lo que moviliza la libertad y cierta desobediencia.
Entonces, en serio, ¿echarle la culpa al fútbol?, ¿al fútbol? Sería como culpar al amor o a la libertad por los crímenes que se comenten en su nombre. Por suerte Diego Armando Maradona, el artista popular más maravilloso que jamás se haya visto, lo explicó como siempre, sin esdrújulas: los boludos son como las hormigas, están en todas partes del mundo. En los estadios, en la política y también en la literatura.

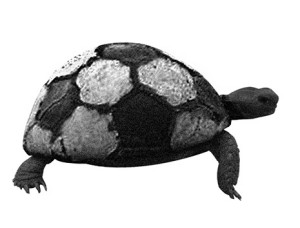
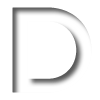 Deodoro, Gaceta de Crítica y Culura es una iniciativa de la Universidad Nacional de Córdoba.
Deodoro, Gaceta de Crítica y Culura es una iniciativa de la Universidad Nacional de Córdoba.
Comentarios recientes