Por José Playo en DEODORO de Enero, 2014
Cuando la Nelly sacaba la torta a la vereda, pasaban cosas. Yo era boludo pero no tanto, me daba cuenta. Primero la gente se arremolinaba sobre la mesa esperando que ella repartiera las servilletas húmedas y pesadas. Al principio había un respeto de turnos que hasta se podía confundir con camaradería, pero todo se iba al carajo cuando alguien daba el primer codazo, en respuesta al avivado que pedía doble ración para un supuesto amigo que estaba lejos de la mesa:
—¡No é pa mí, e pal flaco, loco!
El éxito de las tortas de la Nelly, entiendo bien ahora que soy grandecito, no radicaba en el punto del bizcochuelo —aunque hay que darle crédito a la textura y a la esponjosidad, endemoniadamente tentadoras—; lo que ocurría en esa esquina nada tenía que ver ni con la suavidad del dulce de leche rebajado con crema, ni con las chispitas de crocante: todos los que venían el sábado a ese córner de Bella Vista sabían que por tres billetes, además de la generosa porción, tenían una platea preferencial de las mejores tetas de aquél lado de La Cañada, cada vez que la Nelly se agachaba y las bamboleaba sobre la mesa.
A mí la Nelly me tenía cariño. Yo le daba una mano con el cobro, intentando manejar a una jauría hambrienta y empingada que, aún con los lienzos tirantes como inauguración de mástiles, se las ingeniaban para acomodarte algún que otro fiasco entre los billetes. Era un negocio de calle, la plata iba y venía rápido, y si no tenías cuidado te enchufaban hasta papel de cuete.
—¡Qué vasé falso, ortiva; é güeno, mirá: é pulenta!
Los sábados a media mañana el barrio se revolucionaba cuando la Nelly se inclinaba sensual sobre la mesa, y la platea masculina bullía esperando ver la tela de la camisa abrirse en una V generosa que de pedo cubría un cuarto de teta. Ancianos, jóvenes, niños; todos pedían que les hicieran lugar y vociferaban:
—¡Falto ió, Nelly! ¡A mí me saltiáste!
Ella se limitaba a entrecerrar los ojos ladeando la cabeza, una mueca de niña tonta que lejos estaba de ser casual, una postura estudiada con ímpetu frente al espejo para lograr el efecto adecuado, un mohín que iluminaba su rostro con inocencia lasciva y chinesca.
—Mencanta el flequío ese de petera —solía escucharse entre los parroquianos soldados a las baldosas.
El show terminaba cuando la madre de la Nelly —una señora gorda que tenía bigotes y un aliento como si se hubiera comido una ensalada de culos— disolvía la tertulia con estruendosos chancletazos que repartía a diestra y siniestra. Y la Nelly se reía. Todavía hoy, si cierro los ojos, puedo ver a la chica más caliente de la cuadra chupándose los dedos chocolatados entre risotadas cristalinas mientras su progenitora ejercitaba los brazos como molinetes sobre el lomo de los vecinos incandescentes.
En el barrio no las querían. Se rumoreaba que el padre de la Nelly había muerto con una pierna a cada lado de una tapia, de un balazo servido por el dueño de la casa que lo descubrió cuando intentaba sacar una reposera. Aún yo siendo pendejo entendía que madre e hija montaban el espectáculo de los sábados para hacerse unos mangos y de paso escandalizar a los maridos y a los hijos de las viejas que las cuereaban entre escobas y veredas:
—Tení que sacále TODA la guita a eto culiáu, Nelly. Y iá que tamo, ió me saco la bronca cagándolo a palo, JAJAJA.
Yo los sábados andaba solo y me quedaba a comer con ellas. Después de la tortilla y el vino, la vieja iba y se tiraba a roncar sobre un camastro que rechinaba como cien bancos de iglesia. Era nuestro momento, limpiábamos la mesa y contábamos la guita con la Nelly. Esa era la parte más inquietante de la semana, el lapso de tiempo que yo
aguardaba con impaciencia, convencido de que alguna vez tomaría coraje y optaría de forma correcta ante la elección que todas las semanas se me planteaba después de alisar los billetes. La Nelly me miraba seria y decía:
—¿Querí que te pague o preferí chuparme las teta?
Siempre, cada vez, yo hacía lo mismo: chapaba un toquito de monedas y salía corriendo tan rápido que, cuando pasaba por la cortina de la puerta, las tiritas de colores se me enganchaban en el cuello y en las piernas y terminaba tirando el barral a la mierda, mientras la risa de la Nelly me acompañaba tres cuadras que dolían como una operación de cabeza.
Una sola vez me quedé. Ella me miró con cara seria y después me agarró la mano y se la puso en el cuello. No me puedo sacar de la cabeza la forma en que se le curvaba el grito al heladero que pasaba por la calle mientras la exploraba con los dedos inseguros y más fríos que un glaciar.
—HEEE-LÁO-LÁOOOO…
La muñeca me temblaba y el ronroneo de la Nelly me hacía atragantar.
—PALITO-BOMBÓMHELÁOOOOO…
Encontré los pezones mucho más rápido de lo que pensaba. Con la nariz enterrada en una marea asfixiante de tetas saladas que olían a jabón Gran Federal, le chupé las aureolas como un lactante, hasta que la Nelly me dijo «vamo al baño yanomá». Le seguí el culo hasta el cuartito y nos acomodamos entre el inodoro y la bacha. A mí la cabeza me latía como si el corazón y los sesos se me hubieran cambiado de lugar.
—HEEEEE-LÁO-LÁAAAOOOOO… —y el flequillo de la Nelly empezó a bajar.
Mientras ella se agachaba llevándome al piso, escuché por la ventanita que el heladero hablaba con el viejo de la quiniela:
—Parece que lo de La Tela fue un tornáo. ¿Vo ti acordái de la cantidad de perro que había en La Tela?
Sentados en el suelo sobre mis monedas, nos empezamos a masticar.
—Seee, qué manera de habé perro en La Tela.
Yo imaginaba racimos de perros que recorrían las calles de tierra deshojándose en polvareda mientras me raspaba los codos con el estucado y el revoque grueso, cada vez que cambiábamos de lugar.
—Bueno, apena arrancó el vientazo y se formó l´huracán, lo perro empezaron a volá como si fueran bolsa suelta.
—¿Se los ievó el viento?
—No sabé cómo volaban. Al otro día dicen que todavía seguían caiendo perros muerto del cielo hasta por Amheguino Norte. Assí la cantidá de bicho.
Mientras le chupaba los dedos y confundía el sabor del chocolate con el de la guita, imaginé que del otro lado de los ladrillos grises, más allá del marco de la ventana que babeaba cemento, había animales muertos colgados de los árboles, regados sobre los techos, estrellados contra los patios.
Poquito nomás pude aguantar.


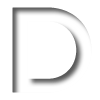 Deodoro, Gaceta de Crítica y Culura es una iniciativa de la Universidad Nacional de Córdoba.
Deodoro, Gaceta de Crítica y Culura es una iniciativa de la Universidad Nacional de Córdoba.
Comentarios recientes