Pablo Alabarces. En DEODORO de Mayo, 014
Las que siguen son algunas reflexiones bastante pesimistas sobre el estado actual del fútbol argentino, desplegadas a lo largo de un próximo libro que será publicado en la segunda mitad de 2014. Quise, a lo largo y a lo ancho de esas páginas, volver sobre mis obsesiones y mis preocupaciones: tanto las que me ocuparon durante veinte años como analista –como sociólogo, como investigador– como las que me involucraron e involucran en tanto que usuario –disfrutante– de la cultura futbolística argentina, que a fin de cuentas también lo soy: televidente, asistente, practicante, charlante.
Esas reflexiones incluyen, por ejemplo, un balance sumamente negativo de la experiencia de Fútbol para todos. Pero no es sólo un problema de lo feo que salió, de los éxitos limitados a la cuestión del acceso (no menores, pero limitados), de los fracasos estéticos, ideológicos, culturales; lo que me subleva –nuevamente: como crítico y como usuario– es el problema de la oportunidad perdida. Fútbol para todos era la posibilidad de dar vuelta como un guante el relato televisivo y al mismo tiempo, por su condición hegemónica, todo el periodismo deportivo. Esa apuesta nunca existió, por las limitaciones descomunales de los responsables del programa –me animo a sugerir: de los responsables comunicacionales-culturales del kirchnerismo en su conjunto, los mismos que, sin embargo, pueden hacer productos tan nobles como los del Canal Encuentro. Consecuentemente, se perdió la oportunidad. Pero cuando esa oportunidad se repite y se vuelve a perder –el retorno de Torneos y Competencias en alianza con Tinelli, aunque se haya frustrado momentáneamente– ser pesimista no es suficiente; hay que ser hasta castigador. Nos engañaron: nos prometieron democratización y nos devolvieron más de lo mismo, con la diferencia de que entraba por una antena y no por un cable. Para eso, era mejor usar decodificadores truchos o piratear la señal de TyC en Internet.
Respecto de la violencia: por un lado, la complicidad manifiesta, grosera, explícita –aunque sea negada tres o tres mil veces– entre las dirigencias políticas, deportivas y policiales y las llamadas barras bravas; por otro, la legitimidad implícita que la violencia recibe en las comunidades de hinchas o territoriales; más allá, la ignorancia que explica todo a través de “los violentos”; por todos lados, el lenguaje del aguante organizando el mundo. En ese panorama, no hay la menor posibilidad de desarrollar ningún tipo de política eficaz y democrática que acabe con el problema –y no con el “flagelo”: no se trata de una peste, de una enfermedad o de un castigo divino; se trata de un problema social, cultural y político, como quise explicar en abundancia. No hay ninguna posibilidad de solución. Ni siquiera la posibilidad policial –insisto: son cómplices– o judicial –la complicidad es tan extendida que vuelve casi imposible la obtención de la prueba. Solo queda seguir repartiendo palos, dejar a los visitantes afuera o esperar, con paciencia y con saliva, un desastre producido por una avalancha o un incendio –provocado, como es posible, por el uso indiscriminado de pirotecnia que las hinchadas guardan en los estadios con la colaboración de los dirigentes y con la admiración de los hinchas. Ese día, pos-Cromañón, el fútbol argentino podrá ser finalmente clausurado por algunos meses, a ver si aprendemos algo.
Pero no olvidemos que un componente crucial en el panorama sobre la violencia es la corrupción del fútbol argentino. Que sin ese dinero clandestino no hay barras, porque no hay financiamiento. Y bien: Andrés Burgo estima que el candidato a la presidencia de River Plate Antonio Caselli gastó tres millones de dólares en su campaña fallida en 2009 –perdió con Daniel Passarella–, y bien podría haber gastado otro tanto en su nuevamente perdidosa campaña en 2013 –perdió con Rodolfo D’Onofrio. Seamos más directos: nadie invierte tres millones en alcanzar un cargo no remunerado, a menos que espere obtener más en condición de ganancias “imprevistas”. Desde la muerte de José Amalfitani en 1969, ningún dirigente de un club de fútbol de la Primera División argentina se ha empobrecido –Amalfitani tampoco era pobre, digamos, pero no la levantaba en pala–, a pesar de dedicar tantas horas del día a esfuerzos gratuitos, apenas ordenados por el amor al club.
Entre la violencia y la corrupción, no hay ningún futuro posible.
Entonces, preciso cerrar esta columna hablando de mis apuestas. Una es por la belleza, por el juego, por el goce, por la felicidad que puede darnos el fútbol, eso que persiste en algún pliegue perdido del profesionalismo y que reaparece estridente en el momento de la práctica con amigos, de la liga barrial, del picado, del playero. Eso que hizo del fútbol un territorio deslumbrante para la creatividad popular: como práctica y como relato, en el placer de ver un jugador como Maradona o en los infinitos recovecos de una conversación eterna plagada de anécdotas e historias. En el fútbol como espacio del humor: de las metáforas y de los chistes, que hoy se han degradado a los festejos vergonzosos y patéticos de las hinchadas de Racing y Boca por los descensos de Independiente y River. Eso no es fiesta: eso es señal de que el fin del fútbol está cercano. Por eso, la apuesta es por la recuperación del humor, no de la burla; de la parodia, no del cinismo. De la risa compartida ante los desatinos de un marcador de punta, que implica la admiración también colectiva ante las hazañas de un wing izquierdo –perdón por la antigüedad.
Pero esto puede sonar a romanticismo, y lo que sigue a vano izquierdismo. Y sin embargo, debemos perseverar en él un sentido democratizador. La democratización no supone la retórica vana de Fútbol para Todos, que solo ha democratizado el acceso universal a sus desaguisados. Democratización supone la radicalidad de que los y las hinchas asumamos nuestra condición de propietarios, no de destinatarios. El fútbol es nuestro: apenas se lo hemos prestado, desafortunadamente, a ciertas estructuras que nos han traicionado en su administración. Es hora, entonces, de reclamar su devolución. Nuestras son las historias y las memorias, los amores y las “pasiones”, los cuerpos que han sufrido las inclemencias del tiempo y las policías para poder ver fútbol. Nuestros son los futbolistas, incluso. Han salido de entre nosotros –para, en un momento, ser capturados por una máquina “de ellos”, que los vuelve unos sujetos repelentes, seducidos por las cámaras y el dinero fácil, dispuestos a vender a la madre por un contrato o una transferencia, capaces de jugar con la vida y la integridad de un adversario para demostrar su aguante (también ellos). Incluso: nuestro es todo el dinero, sea el obvio de la recaudación impositiva que a través del financiamiento estatal ha ido a alimentar los bolsillos o las ineficiencias de los dirigentes, sea también el que fluye desde los sponsors o el merchandising: siempre, en algún lugar, está nuestro dinero.
Entonces: para democratizarlo, reclamemos su devolución. Comencemos exigiendo que el fútbol latinoamericano no caiga en la solución europea, el blanqueamiento económico, la expulsión de las clases populares de los estadios –porque es un problema latinoamericano y no meramente argentino. Los brasileños encuentran que el precio de las entradas –proceso agravado por la cercanía del Mundial– aumentó un 300% en diez años; parece poco, pero se da contra el 183% de aumento en el salario mínimo y el 37% de la renta promedio de un trabajador. Un colega brasileño sostenía hace poco que, luego de haber tenido los Sem Terra y los Sem Teto –movimientos de lucha por los carecientes de tierra y vivienda– estábamos camino a tener los Sem Estadio.
Eso es darwinismo, expulsión, blanqueamiento, ante la mirada cómplice del resto del público. Para democratizar nuestro fútbol debemos ser conscientes de ese riesgo, militantes en su condena, implacables en la resistencia.
Para democratizar nuestro fútbol, los hinchas precisamos de menos festejos narcisistas y más participación colectiva, menos Día Universal del Hincha y más movilización, menos banderas más grandes de la Galaxia y más Asociación Nacional de Hinchas de Fútbol, dispuesta a pelear por esa democracia futbolera. Y no estoy inventando nada radical: son los ejemplos de las luchas de los hinchas de Racing contra el gerenciamiento y los de Newell’s contra la tiranía de Eduardo López –finalmente desalojado del poder por la movilización de los hinchas leprosos en 2008. Los gerenciamientos fueron resistidos con cierto éxito justamente porque cortaban con el contrato imaginario que estoy reclamando: que los clubes –como el fútbol– son propiedad de los socios –de los hinchas.
Tanto aguante inútil transformado en capacidad de movilización, tanto narcisismo idiota vuelto acumulación de poder popular-hinchístico, tantas multitudes celebrando desgracias ajenas mudando en multitudes rodeando la AFA: entendámoslo de una vez, en esa senda Grondona no nos aguanta ni quince minutos. A aquellos que nos robaron el fútbol les sirvió treinta y cinco años.
Es decir: la insurrección hinchística, la revuelta, la sublevación, la huelga. Que harían falta en otros territorios de la sociedad, la cultura, la política y la economía, por supuesto. Pero una revuelta de hinchas tampoco estaría mal.
Incluso, una última apuesta, disfrazada de profecía. Pongamos que Argentina gana el Mundial de Brasil, con Messi en llamas; inmediatamente, mientras festejamos en el Obelisco y en las plazas argentinas, aparecerán al mismo tiempo el gobierno reivindicando la gesta patriótica porque “se juega como se vive”, la oposición sosteniendo que puede ser el comienzo de los cambios imprescindibles “imitando la seriedad y disciplina de la selección”, y Grondona pavoneándose de que en sus treinta y cinco años de dictadura ganó dos títulos mundiales “para el pueblo argentino”. Con unos, otros o aquellos, todo lo que he discutido seguirá intocado, incólume o empeorando. Entonces, esa es la hora: del Obelisco a la AFA a reclamar la expulsión de Grondona y todos sus sucesores previstos o probables. El fútbol debe volver a ser nuestro. No esperemos a un nuevo fracaso: aprovechemos el impulso de un éxito.
Sin estos cambios radicales el fútbol no va a desaparecer: como buena mercancía exitosa, el capitalismo lo mantendrá a flote echando mano de salvatajes –nuevamente a costa de los hinchas– o le inventará algún ropaje más o menos atractivo para volver a venderlo. Pero seguirá siendo lo mismo, traicionando expectativas, malgastando afectos, maltratando chicos ilusionados con salvarse económicamente “siendo como Messi”, matando hinchas.
Para eso, no cuenten conmigo. Prefiero el fin del fóbal.


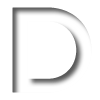 Deodoro, Gaceta de Crítica y Culura es una iniciativa de la Universidad Nacional de Córdoba.
Deodoro, Gaceta de Crítica y Culura es una iniciativa de la Universidad Nacional de Córdoba.
Comentarios recientes