Iván Zgaib en Deodoro de Diciembre 013
María Elena me mira fijo desde el otro lado del escenario. Entre nosotros, un abismo: el silencio es tan espeso que se vuelve ruidoso, se abalanza tumultuoso como eco de las conciencias que resuenan en el público. “Es hermoso el silencio», me dice ella más tarde en una conversación; es hermoso porque lejos de ser vacío, lejos de ser hueco, está cargado de una potencialidad que anuncia el acto de lo creativo. Es que cuando ella se para frente a los espectadores y les pide que compartan una historia para que sea representada actoralmente, la primera escena que acontece no es otra que la del silencio; la del silencio profundo cuya densidad deja escapar en un momento eterno de sosiego, el sonido burbujeante de un grupo de cabezas desatando los nudos de la memoria. Y María Elena es una maestra a la hora de jugar con ese silencio: su pose paciente demuestra una destreza para determinar cuándo habilitarlo y detenerlo, y más aún, cómo manejarlo para capitalizar la potencialidad que a él subyace. Se trata, al fin y al cabo, de una habilidad poco usual, en una época donde cada rincón de nuestras vidas parece estar abatido por el frenesí de los estímulos sonoros y visuales, y donde por lo tanto, el silencio ha quedado relegado a los bordes de lo marginal.
Yo le sostengo la mirada. “¿Vos?”, me pregunta ella, “¿Querés pasar a contar una historia?”, exclama casi como si pudiera leerme sin la necesidad de que abriera la boca. Le respondo que sí, y me abro paso entre las sillas del público para cruzar las fronteras desdibujadas que me acercan a su lado. Ahora sí, finalmente, estoy sentado sobre la banqueta que ocupan quienes asumen allí el rol de narradores. Es mi primera vez tomando ese lugar, no así la primera vez que llego a este espacio: hace ya más de un año que descubrí aquel callejón oscuro que se desprende de la Cañada, y que entre el suelo empedrado y los muros vestidos en enredaderas, desemboca en la casona antigua donde funciona la compañía de teatro espontáneo El Pasaje.
La ubicación del edificio parece casi una marca que sobreviene sobre la historia del grupo, y que la expresa a modo de metáfora: estar en el centro, y a su vez, permanecer en los recovecos de la periferia. En el mes de noviembre El Pasaje cumple veintiún años de trayectoria; una historia fascinante de búsqueda y experimentación artística y social que inaugura el teatro espontáneo en la Argentina, en una época en la que el país desconocía aquella práctica. “Ni en el nomenclador está El Pasaje”, me diría María Elena, directora de la compañía, cuando le comentara más tarde que me había costado encontrar información mediática sobre la actividad del grupo. La invisibilidad que define a la compañía resulta paradójica una vez que se descubren los avatares que atravesaron sus integrantes en estas dos últimas décadas de trabajo, en las cuales María Elena junto a sus compañeros construyeron una forma de expresión entre lo artístico y lo terapéutico que rompía con las prácticas hegemónicas del teatro y la psicología.
Ahora sí, María Elena está a mi lado y pregunta cuál es mi nombre. A nuestro costado y de frente al público, los actores permanecen sentados en un banco escuchando y observando la situación. Cuando ella da pie a que comience a relatar mi historia, la escena hace cuerpo los primeros vestigios de exploración de la compañía: aquella que veintiún años atrás comenzó con un grupo de personas que apostaba a la posibilidad de dar un giro artístico a los planteos de Moreno sobre el psicodrama. Apoyados en el movimiento del Playback Theatre que se origina en Estados Unidos, los miembros de El Pasaje dejan las huellas iniciales en los senderos que abren una nueva búsqueda en la Argentina. Allí comienza a irrumpir esta escena un tanto insólita de la que ahora (momentáneamente) formo parte: una creación teatral en la cual se desvanecen las fronteras del escenario, para unir en un mismo acto creativo a la audiencia y al grupo de actores y directores entrenados.
Los integrantes del público devienen narradores de sus propias historias. “Historias pequeñas”, aclara María Elena al inicio de cada función cuando entra por la puerta trasera del cuarto y se mueve entre las sombras de la audiencia, “Historias de la gente común, esas que no salen en los diarios ni en la televisión”. En esta oportunidad, el narrador soy yo. Expectante, la mirada de María Elena parece reflejar los bastidores de su mente trabajando en paralelo a mi relato: como directora debe desnudar esa historia, ir reconociendo sus distintas capas para desentrañar el corazón dramático que bombea latente por debajo de la coraza del lenguaje. “¿Cómo representar?” era, después de todo, la pregunta que comenzó a hacerse la compañía cuando intentaba dilucidar las discusiones que en Estados Unidos pensaban la identidad del teatro espontáneo. ¿Cómo retomar la historia de un otro y hacer de su experiencia un texto dramático hecho cuerpo en la interpretación de los actores?
El relato que narro se escabulle de mi memoria y se hace presente entre quienes están en aquel cuarto: historia de un final en el que resuenan los principios, historia de un amor sacudido por un duelo en el que la nostalgia del pasado entra en pugna con un presente diferente. Después de escucharme, María Elena retoma el relato y le da una estructura dramática. Se dirige a los actores y les propone una puesta en dos actos que sintetizan lo narrado en una expresión artística y sensible. El grupo de la compañía se pone ahora de pie y continúa la tarea iniciada por ella, como directora, y por mí, como narrador. La escenificación del relato supone, por sobre todas las cosas, una concreción de la reconstrucción estética que María Elena lleva a cabo sobre el recuento de lo cotidiano.
Lo cotidiano hecho arte; lo individual vuelto colectivo. Así confluyen los distintos polos sobre los cuales se mueve el teatro espontáneo cuando sus actores encarnan los recuerdos de otra memoria distinta. El relato que hacía unos minutos era sólo palabras, deviene cuerpo. En medio de ese proceso, la dimensión grupal que desde un primer momento desteje lo privado, se profundiza: cada acto, cada intervención, dispara una multiplicidad de percepciones que va resignificando la historia desde la mirada del narrador, de la directora, de los actores y del público.
Ante mis propios ojos se suceden las escenas de ese recuerdo amoroso, y en el acto dejan de ser sólo mías, dejan de ser de mi amante, dejan de ser nuestras. También son de María Elena, que reescribió la vivencia; también son del actor que pone voz a mis gritos, y de la mujer que entre la audiencia reacciona con una sonrisa. El efecto es el desprendimiento, el desligamiento que se produce cuando la historia se suelta de uno y comienza a ser parte de otros. Otros que la toman, se la apropian, y en el camino, la reformulan. Dejar ir el recuerdo y así liberarse en la creación colectiva. “Para sobrevivir hay que contar historias”, se lee en la puerta de entrada hacia El Pasaje.

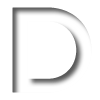 Deodoro, Gaceta de Crítica y Culura es una iniciativa de la Universidad Nacional de Córdoba.
Deodoro, Gaceta de Crítica y Culura es una iniciativa de la Universidad Nacional de Córdoba.
Comentarios recientes