En sueños he llorado
Guillermo Vazquez
A Alberto Laiseca casi nunca se lo toma en serio. No le damos bola, como si fuera un Zaratustra mitad porno, mitad maestro del terror, y otro tanto humorista. Es quizás el mejor escritor vivo que tiene la Argentina (hay que decir a veces esas frases pomposas, incomprobables). Como tampoco a Capusotto y es quizás el crítico de la cultura más brillante que tenemos. Laiseca publicó hace más de diez años un libro de cuentos titulado En sueños he llorado. En realidad no había ningún cuento en la compilación que tuviera ese título. Lo había tomado de una canción alemana (sobre unos versos de Heine) que describía un poco el espíritu del libro, de la literatura, también acaso de los sueños. El párrafo donde la canción habla de los sueños (Ich hab’ im Traum geweinet) tiene una ambivalencia propia de los amantes que describe: el loco soñaba que perdía a su amante, y lloraba; luego que estaba muerta, y lloraba; y por último que todavía ella lo amaba y el lagrimal chorreaba incluso al despertar. Los sueños son un disparador que forja utopías, que produce monstruos, que encarna algunas ausencias, que borra otras presencias. Todo eso está también en la política, donde la presencia del significante “sueño” –cuyo epígono mundial sea quizás el discurso de Martin Luther King en 1963, en las escaleras del monumento a Lincoln– es un legitimador fundamental. “Vengo a proponerles un sueño”, “Ciudad de mis sueños”, “Sueños compartidos” o el uso en primerísima plana del “sueño” en su teleprompter por parte de la coalición victoriosa en las últimas elecciones presidenciales. El sintagma PRO era “El país que todos soñamos”, utilizado hasta el empacho en decenas de variantes, lo que en alguno de los millones de memes –que ya son parte de una novedad artística y visual que define a nuestra época– se definió como “populismo onírico”. ¿Soñamos todos lo mismo? ¿o hay un clasismo de los sueños también? Porque, y esperemos que este número lo deje un poco claro en toda su exploración bastante transversal, el sueño, los sueños, son un lugar del reposo, del reparo: “Mi sueño” se llaman muchos chalecitos en las sierras. También de las fantasías y la libido (“el hombre” o “la mujer” de mis sueños; o los sueños mojados, por donde va el cuento de Natalia Ferreyra en este número); y, por supuesto, de las utopías y las realizaciones más anheladas (el mencionado “I have a dream” por la igualdad de MLK). Pero también, claro, los sueños pueden hacernos temblar, saber que –como muchas veces sucede cuando estamos dormidos– corremos más despacio contra alguien que nos persigue (un monstruo, un rostro acechante y desconocido), y despertamos llorando.
Dicen que Melville tenía grabada en su escritorio la frase Sé fiel a los sueños de tu juventud. Por las dudas, una vez que volví del Cedinci (Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina) escribí la frase en una foto que traje de ahí. Es una foto de la multitud vibrante el 25 de mayo de 1973, la escribí atrás, y la conservo también en el escritorio. Pero hay un ejercicio fundamental, que a veces se hace de modo inconsciente (esos sueños que se repiten a veces toda la vida, como escribe sobre el final de su texto Luciano Lamberti en este número) y otras veces tiene que ser una esfuerzo de la voluntad: hay que recordar esos sueños, traerlos de vuelta: a veces para honrarlos, y otras tantas para liberarnos de ellos.
Volver sobre los sueños y su lugar en las artes cordobesas y de todos lares, en las ciencias, en su literatura, en todos los modos posibles, es una necesidad siempre presente por la que apostamos en este número. Para conjurar los sueños de otros que quieren que sean propios, y para explorar mejor los de uno: estar atentos y saber qué hacer con ellos. Es un modo de pasar el verano, este verano que será lluvioso y vibrante, parafraseando al maestro, matando insomnios a garrotazos.

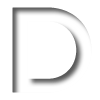 Deodoro, Gaceta de Crítica y Culura es una iniciativa de la Universidad Nacional de Córdoba.
Deodoro, Gaceta de Crítica y Culura es una iniciativa de la Universidad Nacional de Córdoba.
25 comentarios
Saltar al formulario de comentarios
Exquisito!
Really nice and interesting post. I was looking for this kind of information and enjoyed reading this one. Keep posting. Thanks for sharing.
Personally I think overjoyed I discovered the blogs.
so happy to find good place to many here in the post, the writing is just great, thanks for the post.
I’m happy to see the considerable subtle element here!.
I am genuinely thankful to the holder of this web page who has shared this wonderful paragraph at at this place
Personally I think overjoyed I discovered the blogs.
They’re produced by the very best degree developers who will be distinguished for your polo dress creating. You’ll find polo Ron Lauren inside exclusive array which include particular classes for men, women.
I would also motivate just about every person to save this web page for any favorite assistance to assist posted the appearance.
It should be noted that whilst ordering papers for sale at paper writing service, you can get unkind attitude. In case you feel that the bureau is trying to cheat you, don’t buy term paper from it.
I’m happy to see the considerable subtle element here!.
This is really very nice post you shared, i like the post, thanks for sharing..
This is also a very good post which I really enjoy reading. It is not everyday that I have the possibility to see something like this.
Personally I think overjoyed I discovered the blogs.
so happy to find good place to many here in the post, the writing is just great, thanks for the post.
I am genuinely thankful to the holder of this web page who has shared this wonderful paragraph at at this place
This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles keeps the users interest in the website, and keep on sharing more … good luck.
I have to search sites with relevant information on given topic and provide them to teacher our opinion and the article.
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?