Celina López Seco, en DEODORO Junio, 014
El cine argentino se debatió, desde sus mismos orígenes, entre la dicotomía Civilización o Barbarie. Términos cuyo contenido adquiere la forma de la ideología que lo nombra. (Léase: Contenido. Forma. Ideología. Tres conceptos que no pueden pensarse por separado en relación a la dupla de mayor éxito nacional).
Octavio Getino en su libro Cine argentino (2005) dice que la Barbarie era la respuesta intelectual de la resistencia, de aquellos que combatían la herencia colonialista del proyecto civilizador. Pero Sarmiento ya había calado tan hondo en una ideología nacional que el lugar común del término Civilización parecía anterior a nuestra conformación como argentinos: habíamos nacido para ser corregidos. Por inmigrantes, por brutos, por negros, por indios, por gauchos, por pobres, por asumir la periferia como territorio geográfico en relación al imperio.
El cine argentino nunca se calló: manía de explicarlo todo, entre el documental y la ficción empezó trazando un recorrido que, antes que el mismo neorrealismo en Europa, denunció las condiciones sociales de una patria que no podía ser grande. Hugo del Carril, Leopoldo Torre Nilsson, Fernando Birri, Fernando Ayala, Lucas Demare. Con la batalla por la identidad de fondo y la inocencia de proponer una respuesta, muchos realizadores argentinos salieron a contestar sobre la esencia de un ser nacional. ¿Un ser?
Demare en La guerra gaucha (1942) divide por conjuntos las distintas facciones que luchan por la independencia de la corona española, militares, gauchos, niños, chinas, curas, brujas, aristócratas y bebedores, todos, todos son argentinos por cuyas venas corre sangre libertaria. Cada uno, digno habitante de estas pampas se reconoce como tal a través de un enemigo común.
Hugo del Carril en Las aguas bajan turbias (1952) puso negro sobre blanco: la milicia y los pobres no están del mismo lado. Los pobres van al yerbatal buscando una moneda y el capataz, el que manda, el que tiene fuerza, sólo se distingue de ellos por pararse al otro costado. Las condiciones de explotación sostienen al obrero, sus cuerpos se pierden en el Paraná. Aquí no está la misma sangre de La guerra gaucha corriendo por las venas porque las venas de los argentinos de Del Carril no entienden la libertad en términos tan abstractos como el nombre de un país.
Fernando Ayala también dibujó una explicación de Argentina en El jefe (1959) y en este caso el zigzagueo entre Civilización o Barbarie vuelve a tener a la patria dividida. Los que se dejaron embaucar por la figura de un jefe autoritario, ambicioso pero afín a los nuevos tiempos y aquellos que, como a toda víctima, les está vedada la resistencia. La aristocracia vio perjudicados sus beneficios pero su prurito de clase le impidió mezclarse con la mersada. Ayala construye un decorado de hombres vagos que escuchan música grasa, sacan créditos para comprar en cuotas, no tienen valores ni ideales más que el ascenso –inmerecido– social gracias al dinero. Un engalanado Alberto de Mendoza haciendo gestos, “a lo Juan Domingo” de discurso militar (más pituco y temerario) y al lado, un Favio jovencito que mira embelesado al personaje que luego sería su gran inspirador.
El cine argentino tuvo conciencia de clase desde muy joven. Supo que el siglo y la revolución industrial ponían en escena un nuevo actor social. Le habló a una masa en ascenso, le habló también a quienes aún no sabían leer ni escribir. Tuvo sus figuras de estudio como Hollywood, pero a diferencia de las potencias mundiales no esperó el fin de la segunda guerra para filmar en blanco y negro, fuera de los grandes decorados. El cine argentino se debatió, desde los orígenes, entre la necesidad de definir la identidad nacional a través de tres grandes ejes: un enfoque melodramático, donde se plasmaran las grandes pasiones populares del folletín y el tango; un escenario naturalista y esa vocación por exponer los instintos con su impronta de “verdad”; y una preocupación que luego, mucho más adelante, cuando se pensara en término teóricos, se denominaría realismo social.
Estaban todos, los inmigrantes, las letras de tango, las mujeres despechadas, las adaptaciones literarias, las rupturas, la creación de un lenguaje cinematográfico propio, la iglesia, las clases altas, el revisionismo histórico, la política, lo político, el pueblo, su ausencia, la democracia, las privatizaciones, las escuelas de cine, los festivales. El cine argentino habló y mostró los avatares de un país en permanente estado de construcción.
Y sin embargo hay un fuera de campo que desde el cine de la posdictadura (haciendo una elipsis hasta los intentos de reparación histórica de las últimas películas que reconstruyen la figura de Belgrano (La película, 2010) y San Martín (Revolución, El cruce de Los Andes, 2011) es interesante pensar: la presencia de las Fuerzas Armadas como conflicto y no como personaje y símbolo negativo. Ellos fueron la metáfora (en el momento donde el cine aún no podía mencionar los huecos que el horror de la dictadura había sembrado) primero y luego la materia originaria del mal en una de las tantas explicaciones sobre la descomposición social.
Y si bien es cierto que el cine argentino nunca cesó en su intento de definir el ser nacional, el período de la posdictadura se caracterizó aún más por la explotación discursiva: los personajes se sobreexplican, los diálogos son eternos, se transmite de manera casi obscena el pensamiento de los protagonistas. Si durante la dictadura pocas películas pasaban el comité de censura, y el régimen de lo decible era un mapa acotado de lugares comunes, la regla de oro del cine en democracia fue no estar callado nunca. Encontrar en las Fuerzas Armadas el custodio, el culpable del pasado reciente funcionó, al menos cinematográficamente, como el dispositivo sensible para exorcizar los fantasmas de un complejo entramado que se resiste a ubicarse dentro de la eterna dualidad intelectual argentina: civilización y/o barbarie.
Desde la oscarizada La historia oficial (1986) de Puenzo hasta la cruda Garage Olimpo (1996) de Bechis, desde Iluminados por el fuego (2005) hasta la serie de documentales emitidos este último año en la televisión pública por el aniversario de Malvinas, los militares, el cuartel, el régimen, el uniforme, es decir, las Fuerzas Armadas argentinas, se configuraron como el estereotipo del enemigo interno. Un traidor en consonancia discursiva con un mal supremo, mal que, al menos hasta ahora, funciona como un fuera de campo no sólo cinematográfico, sino impensable.
¿La oligarquía? ¿El imperialismo? ¿El conservadurismo extremo? ¿La Iglesia? ¿Cómo se compone el mal desde el Estado? ¿Cómo se construye el enemigo interno? Todos estos conceptos forman parte de un enemigo posible y por lo tanto enunciable. La pregunta entonces plantea un equívoco, ¿cómo se compone el mal o quiénes son el mal interno? Si hay un enemigo, en la línea de cierta historiografía cinematográfica argentina, hay un núcleo que defender.
Aquí el cine, a diferencia de otras artes que narran acontecimientos, tiene la capacidad de poner, frente a la frágil e imperfecta percepción humana, una percepción pura. La imagen que el cine da a ver, gracias al dispositivo, es una percepción de imagen movimiento pura: continua, constante, variable, con infinitos centros de indeterminación. Estaría bueno quizás, que esa imagen que el cine puede construir empiece a alejarse de los estereotipos dualistas y se acerque a lo que su propia naturaleza sí puede hacer: mostrar el terreno de eso que aún no puede ser pensado.

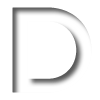 Deodoro, Gaceta de Crítica y Culura es una iniciativa de la Universidad Nacional de Córdoba.
Deodoro, Gaceta de Crítica y Culura es una iniciativa de la Universidad Nacional de Córdoba.
Comentarios recientes