Por Camila Sosa Villada en DEODORO de Enero, 2014
Cuando el vecino le da la noticia la mujer lo mira sin sorpresa, indolente. Apenas le alcanza la voz para decir “gracias por avisar”. Y luego entra a la casa, sorteando los juguetes de madera de los hijos, y se sienta al borde enclenque de la silla, coloca el delantal sobre la mesa, le arranca unas hilachas viejas y comienza a razonar. No puede encontrarse con el dolor. Lo busca pero no siente dolor. Su esposo murió. La cantera se derrumbó sobre él. Sentada ahí, se obliga a sentir dolor por la muerte del esposo, porque es de buena cristiana hacerlo. Allí se queda, fría, toda la tarde. Pero es una mujer sin sentimientos. Lo más cercano al amor que experimenta, es la fidelidad a la iglesia, a los corredores de la iglesia que limpia una vez por semana y sus santos, flores y cruces. Quisiera recordar algo que la conecte de algún modo con ese marido muerto, un contrato de ternura. Piensa en la posibilidad de que su marido estuviera afuera, mojando su pelo blanco en la bomba de agua… Si se salvó de la muerte, le exigirá que vista de negro por el luto de los compañeros que han muerto. Los mineros son dignos de compasión, pues a ellos más que a nadie les duele el pan que se ganan. Ella se pondría sus faldones negros, su blusa volados negros, y sería, pequeña y desolada bajo la inclemencia del monte, como un capullo negro que llora muertes ajenas. Vestiría a los hijos con la ropa de ir a misa y con retazos de tela negra les haría brazaletes luctuosos (son primerizos en estos rituales negros) y luego, pacientemente cortaría las mismas flores que corta para la iglesia, y las pondría en las tumbas de los compañeros de su esposo, y a la medianoche, terminado el entierro, sentada frente a ese marido que se escapó del zarpazo de la muerte, viéndolo sumirse en el pantano de una borrachera, lloraría de autocompasión, por ese dolor de estar sosteniendo la noche del déspota que tuvo la suerte de no morir esa mañana como todos los demás. Todo eso piensa, sentada en la mesa, mientras estruja la cruda tela de su delantal, y de repente, se da cuenta de que tiene que decirle a sus hijos que el padre ha muerto.
Desde pequeña fue acostumbrándose a la muerte. Enterró a sus padres fulminados por el cólera, a un hermano pequeño muerto en la boca de un chancho, a un hijo mordido por una cascabel que sorteó sus precauciones. Ella era quien cerraba los ojos de los muertos en el pueblo, y quien consolaba a aquellas que no entendían la muerte. Reuniría a sus hijos y les diría: papá murió hoy en las canteras, hay que ser fuertes y rezar mucho para que descanse en paz. No quiero que lloren, quiero que estén serios y se queden conmigo, sin ensuciarse ni hablar mucho. Silencio cuando estemos en casa. Nos diremos sólo las cosas necesarias, sin música, y hay que abrir las jaulas de los pájaros, para que se vuelen y no canten en la casa. Todo eso les diría, y bañaría a las dos pequeñas, les pondría sus vestiditos claros, y serían como florcitas en el funeral de los mineros, les haría trenzas muy tirantes con esos cabellos rubios finos como la nada. A los más grandes les daría sus brazaletes cosidos a mano. Y después, al más pequeño de sus hijos, le diría que no hay nada de qué preocuparse, que dios proveerá, hay que tener fe, y no pensar en cosas malas. Que seguirá lloviendo sobre la tierra y las flores crecerán hacia el cielo para arriba y que en algún momento, la muerte se reconciliará con la vida. Y el niño, que llora como un poeta por todas las cosas de la tierra, lloraría mucho y nadie tendría corazón para no dejarlo llorar. Perfumaría un pañuelito bordado con su nombre, y se lo pondría en el bolsillo, y si ve que el niño no halla consuelo, también un pedacito de pan dulce y le daría su mano, cosa que nunca había hecho y nunca más volvería a hacer.
La casa de pronto le parece vacía, como si el aire hubiera salido por la puerta. Su mirada erra hasta que se posa en la horqueta donde su marido ataba a su tobiano, piensa en el caballo, piensa en cuando por las noches escuchaba el galope del caballo acercándose a la casa. El marido desensillando, atándolo a la horqueta de ese tala viejo, poniéndole maíz en el morral, y soplándole la nariz para que no lo extrañe. ¡Qué ternura para ese caballo! como si hubiera sido hijo suyo. Cuando entraba a la casa, era como si toda la ternura se le volviera rencor, encontraba mal dispuestas todas las cosas, la comida siempre fría, sin sabor, le parecía que los niños se dormían demasiado pronto, las tareas que había dejado mal hechas, los animales nerviosos, la noche muy oscura, las velas consumidas, el fogón mal prendido, todo hecho a propósito para molestarlo a él, el minero que pierde la vista en las canteras, el gobernador de esa casa que parece rebelarse contra sus mandatos. Entonces se sentaba en la mesa, comía esa comida mal cocinada, y miraba a su mujer juzgándola por todo, observándola tan pequeña, tan blanca, tan insensible a todo, y entonces bastaba un gesto, un cambio de posición, un leve suspiro por parte de ella y eso era suficiente para golpearla, un chicotazo con el repasador o un pisotón en el pie, y ella en su resignación, callaba y retenía las lágrimas, con la garganta hinchada como por una picadura maligna, entonces levantaba los platos, llenaba una botella pequeña con el vino de la damajuana y volvía a sentarse muy cerca de su marido, que se iba emborrachando paulatinamente, cóntandole las hazañas del tobiano, las toneladas de piedra, la injusticia del calor, y ella escuchaba y lo veía sumirse en el sopor de la borrachera, hasta que ya indefenso y sin fuerzas para propinar golpes, iba durmiéndose como un viejo. Entonces lo llevaba a la cama, le limpiaba los pies con una toalla húmeda, e iba apagando la vida de la casa hasta que todo quedaba en silencio y oscuridad y podía ir a acostarse junto a él. A esa cama que ahora ve muerta en el cuarto vacío, y comprende que el dolor no llegará nunca, porque ese hombre jamás pudo entrar en su corazón ni ocupar su alma como ocupaba todo lo demás. Mira el cuarto donde alguna vez su esposo le quitó por primera vez las enaguas, las medias, el bombachón, le desprendió los botones de la blusa y deshizo el rodete que la coronaba, con las mismas ternuras que usaba para desensillar al tobiano, la había acostado en la cama, separado sus piernas, y diciéndole que le avisara si es que dolía mucho, la había hecho suya y cuando ella había dicho me duele, él había dicho que aguantara un poquito más, y cuando ella le había dicho que no podía más, él le había dicho que se callara y que aguantara otro poco más, y cuando a ella le parecía ya no tan malo, él se había derramado por completo dentro de ella, resbalando sobre ella por el sudor.
De pronto, ladran los perros, y se escucha el galope manso de dos caballos. Es un amigo de la familia que trae el caballo del esposo sujetado por las riendas, el tobiano viene nervioso guiado por ese desconocido, el paso confundido, retrasado, con los ojos asustados. El vecino dice buen día, buen día dice ella desde la silla y sale a ver qué cosas trae este hombre, y él le dice: es así la vida, a veces estamos a veces no estamos. ¿Cuántos murieron? hasta ahora siete, y el capataz está vivo bajo un montón de piedras, están todos tratando de sacarlo del montón de piedras… ¿usted está bien?, yo sigo sin entender nada. ¿Los chicos lo saben?, los chicos están en la escuela. ¿A qué hora vienen? pobres criaturas quedarse sin padre ahora que es cuando más lo necesitan, Dios nos va a ayudar, estoy segura. Sí, yo también estoy seguro. ¿Usted cree que los patrones van a hacerse cargo de algo? No creo, vio como son estas cosas, usted vaya a la oficina pronto, o pídale ayuda a su padrino que los conoce bien, por lo demás cuente conmigo para lo que sea, mi más sentido pésame, la acompaño en el sentimiento. Gracias compadre. Le ato el caballo, venía nervioso el mozo… No, lo ato yo y le voy a dar agua que debe venir con sed. Bueno, vengo más tardecita a verla ¿le parece? y entonces el paisano se va y ella se queda sola, frente a frente con el único ser en la tierra que le había sacado una caricia a su difunto marido y se deja invadir por una paz líquida. Se acerca al caballo, lo desensilla, le pone agua, le hace unas cosquillas entre los ojos y estando ahí, frente a frente con el caballo, llora, llora hasta que el dolor la obliga a doblarse sobre sí misma, y cualquiera que la ve pensaría que amaba a su marido y que no va a poder seguir viviendo sin él, pero en realidad, llora terriblemente por la muerte de todos los hombres y por la muerte de su hijo, y por la muerte de sus padres, llora por la muerte de todos esos hombres, obra de dios, que mueren a manos de la injusticia y el desamparo de la pobreza, llora por ese hombre, por ese compañero, por ese caballo sin dueño, y por la silla de montar que nadie más se atreverá a usar por respeto al padre, y por sus hijos que no entenderán nada, y por la proximidad del despotismo de su hijo mayor, que ahora va a poder hacer y deshacer a su antojo, que es ley de la vida que los hijos mayores gobiernen lo que los padres no gobiernan, y ella intuye el mismo y malicioso germen de su esposo en ese hijo suyo, y entonces, el mundo se vuelve pequeño como una semilla y no encuentra a dios en todo ese maldito campo, y allí la encuentran por fin sus hijos, al caer la tarde, que vienen llorando la noticia del padre muerto, y la abrazan, y su hijo más pequeño, con su guardapolvos sucio y manchado de tinta, le pone entre las manos un pedacito de pan dulce para que la tristeza se le haga menos dura. Estamos solos, dice ella. No ha cambiado nada. Y entran a la casa mientras el tobiano mastica su soledad sin dueño.


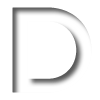 Deodoro, Gaceta de Crítica y Culura es una iniciativa de la Universidad Nacional de Córdoba.
Deodoro, Gaceta de Crítica y Culura es una iniciativa de la Universidad Nacional de Córdoba.
Comentarios recientes