Texto de Apertura DEODORO Noviembre 013
Guillermo Vazquez
Hace poco más de quince años, a mediados de los noventa, quienes rondábamos el umbral de la adolescencia y los últimos peldaños de la niñez, usábamos (todos) gorra. La gorra no diferenciaba clases sociales, opciones estéticas, ni nada. Del Cerro a Villa La Maternidad. Era única obligación doblar la visera, vincularla –en la mayoría de los casos− a algún equipo de básquet, y no mucho más. (La NBA había entrado con fuerza −era la época de Jordan, y la época de los viajes a Miami, cuyos viajeros retornaban con indumentaria propicia−, Atenas se consolidaba como un equipo mítico, y en la liga nacional estaban los primeros vestigios de lo que luego se llamaría la “generación dorada”. Y acá también hay una cuestión generacional).
Varias veces me “robaron” la gorra. El porqué de las comillas será explicado, en tanto el uso impropio del verbo. Otras veces presencié el robo de una gorra ajena en vivo. Decenas de veces escuché relatos de amigos de San Vicente –donde vivía– y aledaños que estaban en ese intercambio de gorras (del lado activo y del pasivo). No me volvió a suceder, desde fines de los noventa a esta parte. Perdí, robé y me robaron otras cosas (libros, plata, celulares, billeteras, relojes). Pero nunca más una gorra.
Las veces que me sucedió a mí (siempre parte pasiva), he dicho, fueron varias. Por ejemplo, en la plaza Lavalle, donde rápidamente un amigo del primario corrió al chango que me la había sacado, lo alcanzó y se la sacó. Nada de policía, de paranoia, de locura vengativa, de “sensación de violación”. La gente en la plaza, aunque con menos agitación, lo vivía tal como nosotros: una cuestión de paso. Era imposible, en aquel entonces, encontrar en algún diario o informe de noticiario, preocupación alguna por el arrebato de las gorras. Era una suerte de obviedad, de situación posible.
Otra vuelta, en el club Suquía, la sacan de la mochila (yo me bañaba en la pileta, en la escuela de verano). Un par de días después, vi que a esa gorra (inconfundible, pensaba yo), la tenía otro –el supuesto sustractor (quizás un tercero que la había adquirido de buena fe). Después de mi queja, la chica de la entrada del club “habló” con él, que le explicó que la gorra era comprada (recuerdo la cifra: “me salió diez pesos”). Ahí se terminó el conflicto, si es que lo había. Nada de policía, ni de ley, ni de autoridad administrativa. Mi vieja (de cultura católica y, digamos, republicana, y que ni de lejos es abolicionista, ni mucho menos sostiene ninguna especie de jacobinismo penal) me había dicho “si la ves (a la gorra), robala”; lógico: para ella, era parte de la naturalidad del intercambio. Se recuperaba algo, acaso para perderlo nuevamente, pero sin hacer pesar otra cosa más que una suerte de trueque implícito.
Creo que ese gesto común, esos percances, al fin y al cabo de intercambio y consumo, fueron los primeros momentos en que una generación de jóvenes formaba una estética: la de la gorra. El choreo azaroso de la gorra representaba una suerte de acopio para el comienzo de una cultura –otros las comprarían, harían trueque con amigos, heredarían de familiares, etc. Eran, insisto, como los rebeldes primitivos. Después ya no sería tan común verlos caminar en grupo, tomar algo en alguna esquina o compartir cosas en el club Suquía.
No había episodios tipo “El niño proletario” de Lamborghini, ni de un lado ni de otro. Al más boludo y al más poronga les pasaba. Nadie se ponía nervioso por el tema. En esa división de filósofos modernos, yo no sé si esto funcionaba como admitido dentro de la ficción del “pacto social” (como las fotocopias en la universidad pública), o como si estuviéramos en una suerte de estado de naturaleza donde leyes, policía, Estado, dejaran paso al derecho natural de usar –previo choreo− la gorra de otro. Esto último es lo más probable.
Incluso, poniéndonos un poco técnicos, diría que bordeaba el límite entre el hurto y el robo (lo que diferencia al primero del segundo, es que aquel es hecho sin “fuerza en las cosas” ni “violencia en las personas”); pero no había ni uno ni otro caso, porque esas distinciones son cuestiones que vienen después de la ley. Antes no. Y la ley, claro, no viene sola: una violencia institucional, massmediática, en el discurso político, religioso, etc., la acompaña como si fuesen siamesas.
La cultura (y la industria) del peinado después ancló con mayor fuerza entre los jóvenes. Pero muchos quedaron en la de la gorra. Presiento que ahí se forjó una parte menor pero importante, de una identidad que permanece, ahora también como reivindicación y reclamo ante la opresión. 7º Marcha de la Gorra. 20N. 18 hs. Colón y Cañada.


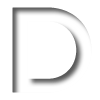 Deodoro, Gaceta de Crítica y Culura es una iniciativa de la Universidad Nacional de Córdoba.
Deodoro, Gaceta de Crítica y Culura es una iniciativa de la Universidad Nacional de Córdoba.
24 comentarios
Saltar al formulario de comentarios
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.
Thank you so much for ding the impressive job here, everyone will surely like your post.
This is very educational content and written well for a change. It’s nice to see that some people still understand how to write a quality post!
Just pure brilliance from you here. I have never expected something less than this from you and you have not disappointed me at all. I suppose you will keep the quality work going on.
I have checked this link this is really important for the people to get benefit from.
The blog and data is excellent and informative as well
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!
Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates.
This is very useful post for me. This will absolutely going to help me in my project.
Through this post, I know that your good knowledge in playing with all the pieces was very helpful. I notify that this is the first place where I find issues I’ve been searching for. You have a clever yet attractive way of writing.
Just pure brilliance from you here. I have never expected something less than this from you and you have not disappointed me at all. I suppose you will keep the quality work going on.
Thank you so much for ding the impressive job here, everyone will surely like your post.
Nice blog and absolutely outstanding. You can do something much better but i still say this perfect.Keep trying for the best.
This is very educational content and written well for a change. It’s nice to see that some people still understand how to write a quality post!
Just pure brilliance from you here. I have never expected something less than this from you and you have not disappointed me at all. I suppose you will keep the quality work going on.
They’re produced by the very best degree developers who will be distinguished for your polo dress creating. You’ll find polo Ron Lauren inside exclusive array which include particular classes for men, women.
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.