Por Mariano Barbieri
En el año 1993 nacía el primer country de la ciudad de Córdoba. Hasta entonces, el concepto era tan solo la traducción literal al inglés de las palabras “campo” o “país”, o el género musical que designaba a las melodías rurales estadounidenses. Creedence y Elvis también hicieron música country, y más acá –Bob Dylan mediante– León Gieco se alimentaba del género. El country era, paradójicamente, música de raíces.
Una de las máximas de la sociología urbana dice que la ciudad es la expresión física de las prácticas sociales que ella alberga y produce (Adrián Gorelik), una especie de espejo que refleja en el mapa, el orden social. Tres años antes de la inauguración del country Las Delicias, la empresa pública de aviación Aerolíneas Argentinas, y la telefónica ENTEL eran vendidas. Y dos años después de estas, ya en 1992, había comenzado la privatización de la petrolera pública YPF. La misma suerte siguieron los ferrocarriles, algunos bancos, empresas de energía, agua, correo y muchos otros servicios públicos. La reducción de los espacios compartidos y la expansión de las voluntades privadas eran un cambio cultural profundamente concebido que iba mucho más allá de las empresas del Estado. Se trató de una cosmovisión que tiene todavía en nuestra cultura una vitalidad roedora.
Las Delicias es el emblema, la bandera, fue el primer paso a la creciente ghettización. Entonces se trataba de un emprendimiento típicamente aristocrático de diferenciación social, vinculado casi con exclusividad a una idea de pureza comunitaria. Hoy, el Gran Córdoba es la segunda región del país con mayor superficie de ciudad privatizada. Córdoba y sus satélites le dieron mayor materialidad, aportaron la expresión física a las divisiones sociales. Es un cambio de una contundencia mayúscula que no se trata en absoluto de un estigma hacia las costumbres de la alta sociedad. Es un problema de ordenamiento social que tiene un impacto inmediato en el ejercicio de la ciudadanía y en el ejercicio de derechos. Las personas viven cada día más en pequeñas comunidades socioeconómicamente homogéneas y territorialmente delimitadas tendientes a suprimir las diferencias y con ello, a aumentar el miedo a lo desconocido.
El crecimiento por expansión (ampliación de la mancha urbana) tiene dos grandes protagonistas: las urbanizaciones privadas dirigidas a segmentos de medios, altos y muy altos ingresos, y los programas de urbanización del Estado dirigido a sectores empobrecidos. En los dos, interviene directamente el Estado. Nuestra provincia es un ortodoxo ejemplo de este proceso de atomización social.
A comienzos de la década pasada hablábamos de la Operación Desencuentro, de un conjunto de acciones coordinadas orientadas a la ghettización de la ciudad en nombre de los derechos ciudadanos (todas las invasiones son en nombre de la paz, de alguna paz). En Córdoba, el Estado hace abuso de su opción de clase: los hábitos de las fuerzas policiales y judiciales son la demostración categórica de esta afirmación, a esta altura, obvia. Basta con recorrer alguna cárcel o transitar cualquiera de las miles de fronteras a la libre circulación. ¿Quiénes las atraviesan? ¿Quiénes las habitan? ¿Residente o visitante? Papeles de la bicicleta, de las motos, documentos personales, o simplemente prohibiciones sin explicaciones amparadas en el Código de Faltas.
Con nombres vinculados a la naturaleza, se multiplicaron en decenas los barrios privados, ahora mucho más como decisión de huida de la ciudad compartida (Arizaga 2004) que como lujo aristocrático. Como lado B de esa misma acción, el otro desplazamiento: el Programa Mi casa, mi vida, erradicó de las zonas urbanas a aproximadamente doce mil familias que ahora habitan Ciudades Barrio, como Ciudad de Los Cuartetos, Ciudad de Los Niños, Ciudad Evita, etc.
El desencuentro y la segregación (por no volver a hablar de ghettización) fue una auténtica política de seguridad del gobierno provincial. Pero la administración que planificó el desencuentro, cosechó saqueos. La Córdoba que olvidó sus pulmones, recibió asfixias de fuego y de agua. Los débiles y cómplices gobiernos municipales de las ciudades aledañas a la capital entregaron la naturaleza y la ciudadanía (Mendiolaza es un archipiélago de barrios cerrados, Malagueño aún peor) a capitales privados evidentemente poco afectos a la conservación, por ejemplo, de los bosques nativos o a la convivencia de las diversidades.
El horizonte es volver a generar Ciudad Compartida, recuperar el control y el disfrute público de la ciudad. Las instituciones de la sociedad civil como las organizaciones barriales, los centros de jubilados, las plazas, los clubes, los espacios culturales o recreativos no son una carga nostálgica, sino más bien la garantía misma de la convivencia. No hablamos solo de una decisión de urbanismo (diría que es lo menos relevante), sino sobre todo de una política de seguridad, de inclusión, de una razón ecológica y educativa (las ciudades dentro de la ciudad generan escuelas y universidades uniclasistas a su medida), pero principalmente de garantía de derechos. La ciudad compartida es, también, la condición de posibilidad de la movilidad social.
Imagen de portada: Natalia Tescione

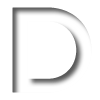 Deodoro, Gaceta de Crítica y Culura es una iniciativa de la Universidad Nacional de Córdoba.
Deodoro, Gaceta de Crítica y Culura es una iniciativa de la Universidad Nacional de Córdoba.
Comentarios recientes