Por Juan Diego Incardona en DEODORO de Enero, 2014
Estaba en la vereda jugando con las hormigas. Las negras caminaban por las canaletas de las baldosas, las rojas por cualquier parte. En un momento, empezaron a trepar la pared hacia mi terraza, porque sabían que ahí mis abuelos tenían macetas. Yo no quise que subieran todas, para que no pelaran las plantas, pero como me dio pena que pasaran hambre, elegí algunas representantes y les abrí el paso sólo a ellas, para que les trajeran comida a las demás. Después, levanté una negra y una colorada. A la primera, la subí en una hoja caída del gomero y la mandé por la zanja hacia Giribone, en bote, para que fuera a explorar; a la otra, la metí en el agujero del cordón, en busca de bichos muertos, porque sabía que su tribu era carnívora. Me acosté boca abajo en el piso y me asomé al desagüe para mirar: caracoles huecos y cucarachas patas para arriba. Le dije a la colorada que no se distrajera y siguiera más al fondo. Ella avanzó por el costado, porque en el caño corría un hilo de agua. Seguí su recorrido con atención. Al principio, el mal olor me hacía picar la nariz, pero de a poco me fui acostumbrando y no sólo eso, porque después empezó a gustarme y a darme un sueño raro que, en vez de cerrarme los ojos, me los abría más grandes y me dejaba ver en la oscuridad y por adentro de las cañerías, como si la hormiga me hubiera prestado su vista.
Llegué a una curva. Una catarata cayó de repente y casi me arrastra, pero por suerte aguanté, agarrándome fuerte con las seis patas. Seguro arriba alguien estaba lavando en la pileta del patio. Me apuré antes de que volvieran a abrir la canilla. El hueco de la tubería se fue achicando a causa del sarro y, aunque mi cuerpo era pequeño, se me hacía complicado avanzar, de tan estrecho. En esa parte, además, el camino iba en subida. Probé clavando las dos patas de adelante, mientras me empujaba con todas las de atrás. Era muy cansador. Para colmo, las basuritas enganchadas y las piedras de cloro pegadas al caño me raspaban la cabeza, que pronto empezó a sangrar. Frené y me eché un rato, para reponer energías. Si en ese momento, hubieran abierto el agua otra vez, no habría podido hacer nada para impedir que la correntada me llevara hacia afuera. Tenía que levantarme. Instintivamente, me puse a romper las piedras con mis grandes mandíbulas, un ejercicio que no me causaba molestia alguna, al contrario, me hacía sentir mucho mejor. Mis mordidas explotaban el sarro y lo convertían en nubes de polvo. De este modo, logré seguir, hasta que llegué a una parte más ancha, donde la cañería se abría en dos caminos. Uno seguía derecho y al mismo nivel; el otro doblaba a la izquierda y bajaba. Preferí tomar este último. Pronto, las paredes dejaron de estar entubadas y el caño se convirtió en un túnel, donde había un arroyo subterráneo. Las orillas estaban llenas de hongos y a cada rato me patinaba. Era difícil moverse, así que me subí al techo y caminé al revés, pero la tierra, ablandada por la humedad, caía en pelotas de barro y yo corría peligro de morir aplastado. Bajé de nuevo y me quedé quieto, pensando qué me convenía, si los hongos o el barro, cuando, para mi sorpresa, me encontré una tapita de vino. No lo pensé dos veces y la empujé al agua con toda mi fuerza y después me subí. Los desagües empezaron a llevarme rápido, cada vez más abajo, atravesando pozos ciegos y descargas, por debajo de las casas y las calles.
La velocidad me echaba para atrás las antenas y me empecé a marear. El túnel cambiaba de color, primero rojo, al rato amarillo, después verde. La tapita se zarandeaba y yo tenía miedo de caerme, pero el tobogán me dio un respiro y cayó en un charco, adentro de una gran cueva. El golpe levantó agua y quedé empapado. El líquido tenía gusto a azúcar y huevo, muy rico. De pronto empecé a escuchar una voz que llegaba de arriba, quizás desde lejos, de alguna casa del Barrio Sarmiento o de La Salada, pero que se entendía igual que si hablara al lado mío, por lo bien que viajaba el sonido por los caños y a través de las grietas, rebotando en las bóvedas y las napas de agua. Era la voz de una señora que hablaba con alguien, le decía mijo, cuántas veces te lo pedí, te lo rogué, no te juntes con el Jorge porque vas a terminar mal, pero vos sos caprichoso y nunca me hacés caso, te vas de farra o a andá a saber adónde, te metés con gente mala y después pasan estas cosas. ¿Y ahora quién va a pagar los platos rotos? Te lo voy a decir: nada más que vos, mijo. ¿O te pensás que el Jorge va a mover un dedo para ayudarte? Acordate cuando fue lo de.
La voz se calló de golpe. Seguro algo había tapado el sonido en medio del recorrido, quizás una pelota de barro había caído sobre una grieta, o alguien había abierto una canilla y el agua, por las cañerías, se llevó la voz en otra dirección, echándola en el Reconquista o en el río Matanza. Seguí adelante, hasta que choqué con una piedra que tapaba el camino. Miré a todas partes buscando una salida, pero no podía encontrarla. De a poco, empecé a escuchar voces nuevas, pero no entendía bien lo que conversaban porque todo lo decían por la mitad, como si fueran secretos, que había que esconder las cosas, que la habían agarrado a Moni, que había que rajar. Me acerqué a las paredes para escuchar mejor y descubrí que las palabras salían por un agujerito. Escarbé en los costados y de a poco fui agrandando la abertura. Junté las patas y metí la cabeza. Del otro lado, se abría un abismo inmenso, que parecía no tener orilla contraria. Quedé fascinado. Contemplé el vacío y pronto me puse a jugar con la imaginación. Primero pensé que era el Río de la Plata, el más ancho del mundo, que corría por debajo de mi barrio; después me inventé que mejor estaba parado en la cornisa de la atmósfera, frente al espacio. En esta galaxia ya no brillaban las estrellas ni giraban los planetas y las lunas, no viajaban los cometas ni se amontonaban asteroides, porque todos los astros se habían caído hacía rato, mucho tiempo antes de que yo llegara. Frente a mí, la oscuridad se movía, empujada por la fuerza del respiradero que la gente del conurbano había tirado, a propósito o sin darse cuenta, al incinerador del micromundo.
Palabras y alientos vitales horadaban el barro, más abajo que los sótanos. Comprendí que nunca más iba a tener amigos ni a poder hablar con mi familia, que nunca llegaría a grande y que no tendría hijos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu reino, hágase tu voluntad, así en la Tierra como en el Cielo, y entonces me arrojé, por la cueva láctea, en seis patas, dos antenas, un aguijón. Enseguida perdí la conciencia, pero como ni siquiera el universo es para siempre, en algún momento abrí los ojos de nuevo, frente al agujero del cordón de la calle Martín Ugarte. Alrededor, Villa Celina dormía la siesta. Apoyé las manos en la zanja y me puse de pie. Seguí la ruta de las canaletas y atravesé las baldosas de la vereda. Abrí la puerta de hierro, entré al porche; abrí la puerta de chapa, entre al pasillo; abrí la puerta de madera, entré al patio de mi casa. El calor del verano evaporaba las gotas que goteaban de la canilla antes de que el agua tocara el suelo.


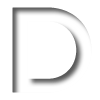 Deodoro, Gaceta de Crítica y Culura es una iniciativa de la Universidad Nacional de Córdoba.
Deodoro, Gaceta de Crítica y Culura es una iniciativa de la Universidad Nacional de Córdoba.
Comentarios recientes